PERAS MADURAS
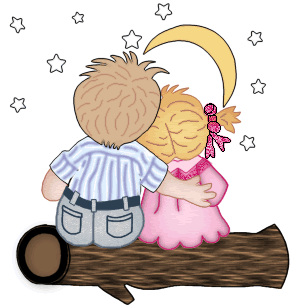
I
_ ¿Qué pasó?_. Dijo con un tono de reproche al que el muchacho sin remedio le temió. _ No, esta noche no puedo _. Sentenció él a pesar de sus propios temores al tiempo que le rogaba al cielo para que aquellas palabras resultaran convincentes. _ ¿QUEEEÉ? ¡No puedes dejarme así! _. Contestó furiosa la chica a la que al tono de voz empezaba a fugársele hilos de desilusión. Y ya no hubo remedio. Cada palabra que él dijera sería absurda. Cada excusa más absurda aún. Sólo existía una vía: ir a su encuentro.
_ ¿Qué pasó?_. Dijo con un tono de reproche al que el muchacho sin remedio le temió. _ No, esta noche no puedo _. Sentenció él a pesar de sus propios temores al tiempo que le rogaba al cielo para que aquellas palabras resultaran convincentes. _ ¿QUEEEÉ? ¡No puedes dejarme así! _. Contestó furiosa la chica a la que al tono de voz empezaba a fugársele hilos de desilusión. Y ya no hubo remedio. Cada palabra que él dijera sería absurda. Cada excusa más absurda aún. Sólo existía una vía: ir a su encuentro.
La recogió cerca de la plaza El Obelisco. La chica traía un jean ajustado que le hacía sobresalir el abdomen hasta saturarla. El tono rosa de su camisa no lograba endulzar aquella expresión sombría de rabia y ansiedad. La saludó distante, deseoso de que se arrepintiera, de que aquello pautado para ese día se pospusiera para siempre. Que se borraran de forma automática cada una de las palabras y formaran parte de aquellos verbos impronunciables del diccionario. Pero no, seguían allí, caminando juntos como por simple inercia bajo una luna redonda, plateada, enorme, que parecía perseguirlos empeñada en recordarles lo simples y absurdos que eran al estar allí juntos. El chico se sentía incapaz de explicarle que no quería. En su interior se entremezclaban sentimientos de pesadumbre, desesperación, angustia, deseo y culpa que le encrespaban el pellejo y le hacían añorar lugares distantes. Se percibía equivocado de hora, de lugar, de espacio. Se sintió un imbécil al quererse desaparecer. Total, no era fea. Sólo un poco... Se reprochó entonces aquella soberbia, pues, ¿Por qué exigirle a aquella muchacha que cubriera todas sus expectativas? que no despertara sus dudas si él no era un monumento a la belleza. Por el contrario, su figura desgarbada, sus cabellos engominados o su andar inseguro no le conferían ninguna dote excepcional como para andar demandando nada. Le hacían de lo más común, de lo más regular. Tal aspecto se quedaba pequeño ante su cortedad de palabras, su angustiante desapego a la norma, su escasez de vocabulario y hasta su diminuta imaginación. En realidad el afortunado era él. El que debería sentirse pleno era él. Al que deberían aguársele las medias eran a él porque en definitivo, aquella imagen pálida vestida de rosa tenía en sí misma mucho que ofrecer, y no sólo en lo físico, pues, aunque al chico no le gustara, ella era sutilmente cautivadora para la mirada de cualquier hombre. Aquella cabellera ondulada, cargada de un brillo natural, envolvía un rostro de facciones contorneadas, que si bien no formaba parte de los cánones y estándares de las reinas de belleza, sería capaz de despertar el interés de un verdadero y genuino amante del arte, de esos que consiguen la hermosura en las formas más imprecisas, en aquellos trazos y líneas más inexplicables; sino en lo espiritual, pues, detrás de ese atuendo poco favorable había un ser dulce, inofensivo, urgido de la protección y cariño de un hombre. De un buen hombre.
II
II
Caminaron callados casi cuatro cuadras. La noche se desplomaba bajo sus espaldas mientras escuchaban el eco atormentador de sus pasos que en tales circunstancias sonaban perdidos, sin ritmo, sin rumbo. Una línea de taxis acabó con aquél recorrido. Allí estaban como esperándolos: blancos, impecables, silentes, ajenos, alineados a la acera en perfecta hilera, a su entera disposición. Ya cada paso era hacia lo inevitable y cada suspiro casi involuntario. El pobre quería salir huyendo. Estar en otro pellejo. Caminar en otra dirección. Estar en otra parte. Pero estaba allí y no había salida. Entonces se le ocurrió de pronto la brillante idea que no tenía suficiente efectivo, pero aquello resultó un paliativo de veinte o treinta minutos que no los apartó del fin último de su infeliz encuentro. El telecajero, al que el sonido interior le confería aires de vida, escupió el dinero como diciéndole: -Ya no hay remedio, tienes que complacerla- Y aquellos billetes emitidos como con rabia por aquel aparato infernal, no eran más que otra señal de lo desdichada e infame que era aquella cita.Ya en el taxi, con el rumbo bien definido, la abrazó en silencio. A través de sus cristales se le vislumbraba a la chica una mirada tierna que él intentó opacar con un beso. Un beso suave, profundo, largo. Tierno, como aquella mirada que casi de modo urgente requería apagar. Ella se mostró confiada a pesar de un leve temblor que insistía en esconder pero que él podía percibir al tenerla tan cerca. Era la primera vez que se besaban, pero la suavidad de sus movimientos los hacía percibir como si existiera entre ambos una conexión inexplicable. Era como si formaran parte de un ritual sagrado al que no le falta ni le sobra nada. El taxi se detuvo y con él, aquél beso. La vio sonriente. Ella estaba feliz. En serio lo deseaba. Quién sabe desde cuánto tiempo. Quién sabe con cuántas ansias. Él estaba seguro de una cosa: ella lo deseaba con fervor. Se le notaba. Estaba en sus movimientos, en su perfume, en su exagerada serenidad y en su melancólica expresión de dicha. El taxista arregló todo y los dejó allí, solos, abandonados. Abrió la puerta de la habitación confiado a pesar de que le sudaban las manos. Entraron con calma, sin tomarse de la mano ni mirarse a los ojos como los amantes, los seres que están enamorados o de luna de miel, para corroborar una habitación que no pasaba de un rincón cuadrado, frío y simple. Unas paredes beige, parecidas al pasillo de un hospital, y unas cortinas tejidas que hacían juego con las sábanas tendidas en la pequeña cama, era lo único que podían observar, pues, verse parecía innecesario, fuera de lugar. Ella se sentó, luego de tantear el pequeño espacio y cerciorarse de lo poco acogedor que era, en un pequeño sofá, que quién sabe para qué diablos ponen allí; para una pareja normal sería de un todo innecesario, pero para ellos resultó alentador. Chequeando las puertas del armario el chico tomó tiempo para disimular su angustia. Las abrió y las cerró con sigilo una y otra vez, como si buscara algo, como si por ello le estuviesen pagando. Como si fuera un caso de vida o muerte aquellos resquicios vacíos. Le dio espacio, pero no el suficiente para evitar aquellos ojos melancólicos, angustiados por su ausencia. Porque hasta en las circunstancias que se han institucionalizado como las más cálidas se nota la ausencia, la falta de candidez. Sacó del bolsillo tres o cuatro preservativos y los puso en aquellas escuetas divisiones, en señal de lo único que cabía en aquél momento: resignación. Ya estaban allí; no había otro camino. De inmediato palpó la sonrisa. Aquellos ojos cambiaron de tiernos a maliciosos, y los cristales que lograban opacarlos, se esfumaron a través de un movimiento suave, casi sensual, para que él pudiera ver aquél cambio; para que aquellos ojos no pudieran abandonarlo más; para que no lo dejaran en paz. Se acercó por fin y la tomó en sus brazos. Al besarla una extraña sensación recorrió su cuerpo. No era deseo. No supo qué era. No pudo explicárselo. Sus manos andariegas trataron de encontrar refugio en aquellas carnes abultadas pero se perdieron. No encontraron rumbo. Siguió toqueteando pero continuaba el mismo efecto incesante, insensato. Subió a sus pechos. Tan erectos, tan sensuales. Tenían la forma de unas gotas de rocío a punto de caer al tiempo que unas peras maduras deliciosas y dulces. Se estacionó en ellos. Los descubrió por completo y su calor de macho se alborotó como la pólvora que se supone encienden los amantes -los de verdad-. Se desbocaron a desvestirse. Fue rápido. Sin pausas. Ella parecía un cuadro de Botero, pero a retazos. Sin óleo de por medio. Sin imaginación ni arte. Parecía un cuadro en piel y peras maduras. Él tembló un poco. No pudo, aunque lo deseaba con todas sus fuerzas, controlar sus escrúpulos y como un acto involuntario se retiró de golpe. Quería concentrarse en aquellos senos firmes pero fue imposible. Aquella luz tenue no lograba disimular aquellas carnes tan gruesas, tan blandas. Ella sólo lo miraba ansiosa y de reojo le veía también su pene erecto. Él se sentó en aquel sofá y manteniendo el rostro cabizbajo susurró: _ Nunca he hecho el amor con alguien a quien no ame _. Y aquellas palabras se suspendieron en el aire. Flotaron como globos hasta los tuétanos de esa dulce chica e hicieron que hirviera de rabia. Cercenaron de golpe sus ilusiones apenas recientes. El desencanto se había apoderado de sus ojos tiernos, y aún con la erección a medias como emblema de la verdad él terminó de defraudarlos: _ Nunca he hecho el amor con alguien a quien yo no amo, lo siento _.
III
III
Y lo sintió de verdad. Le dio un profundo remordimiento verla vestirse de nuevo despacio, enmudecida, solapadamente iracunda. La chica no dijo nada, pero él sabía que estaba deshecha. Quiso abrazarla para demostrarle que no era un villano, pero el hielo corroía todo el ambiente. Se había asentado en aquellas paredes frías hasta terminar de convertirlas en un aislante donde el calor humano no tenía cabida. El chico pensó de repente en ¿Cuántas veces la habrían defraudado como él? ¿Cuántos se habrían atrevido a llegar tan lejos para dejarla aún más taciturna, más apagada? ¿Cuántos habían logrado acercarla a un momento tan sublime para abandonarla en medio de ruinas y amargura?Recogió los condones de aquella gaveta en señal de que todo había acabado. Aquél ritual. Aquella farsa. El remordimiento le partía el alma y le hacía pesado cada paso. Sus sentimientos revueltos se agudizaron y en medio de aquella frialdad unas ganas enormes de devolver el tiempo se apoderaron de su espíritu mientras ella se iba. Quiso alcanzarla para salir juntos, pero de improvisto la cercó para besarla. Esta vez en los cabellos. Esta vez como una compensación a tal desplante. Al sentir el calor de su cuerpo no pudo resistir tratar de consolarla. Escuchó un sollozo. La volteó despacio y le acarició el cuello con movimientos tan suaves que le hicieron desearla. Al verla de nuevo verificó que lloraba. Eran lágrimas gruesas, espesas, inquisidoras, que le obligaron a descubrir la tersura de su rostro. Entonces como por magia, se despertaron los ímpetus dormidos y de inmediato la desfachatez se regó inminente. No dejó espacio para la falsa moral, para las excusas imbéciles. Nada más quedó el silencio. La mudez absoluta. El vacío. Aquél muchacho no podía entender. Lo que vivía sobrepasaba toda explicación posible. Aquél calor le envolvió y aquella sensación de querer irse se difuminó por completo. Sintió aflorar un sentimiento de dulzura que le hizo desbaratar sus dudas, aniquilando todo resquicio de desprecio y aversión. Los besos y las caricias se tornaron tiernos a la vez que malévolos y arrolladores; de ese tipo de ternura y perversidad que él desconocía, y que seguro de haber sabido que existía, jamás le hubiese rehusado como minutos antes lo había hecho. Era como si estuviese atrapado en una singular armonía. Y fue tanta la consternación por aquellas notas melodiosas que olvidó reservas, vacilaciones y hasta las mínimas medidas de prevención. La helada habitación se tornó tibia y los cobijó hasta convertirlos en uno solo. Las cuatro paredes resultaron testigo silente de cómo se ama a una mujer sin amarla y cuanta ternura y perversión hay en unos ojos tristes.
IV
IV
Semanas después, frente al consultorio del mejor urólogo de la ciudad, aquél muchacho inseguro, de frágil estructura y caminar pausado, no le dolía tanto unas verrugas rojizas y virulentas que amenazaban implacables acabar con su virilidad, como el tener total seguridad de no volver a sentirse tan pleno como aquella noche de luna llena y peras maduras.

Comentarios
Publicar un comentario